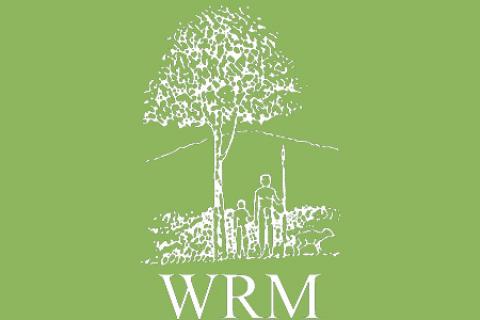En diciembre de 1999, devastadoras tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierras causaron la trágica muerte de más de 30.000 personas y la pérdida de casas, pertenencias y sustento de muchos otros venezolanos. Una pérdida tan terrible de vidas humanas, cultivos, ganado e infraestructura puede ser visto como una tragedia provocada por la furia de la naturaleza. Sin embargo, como usualmente sucede en los llamados "desastres naturales", hay un componente de responsabilidad humana cuya importancia en la mayoría de los casos no es tomada en consideración.
Artículos del boletín
Los cultivos genéticamente manipulados han estado acaparando el centro de la atención pública debido a la controversia que ha surgido acerca de sus consecuencias impredecibles sobre la salud y el medio ambiente. Sin embargo, la ingeniería genética aplicada a los árboles se ha mantenido mayormente en las sombras. Mientras tanto, gigantescas corporaciones han creado "joint ventures" para llevar a cabo investigaciones en el campo de la biotecnología forestal.
El anuncio por parte del Primer Ministro de Papua Nueva Guinea (PNG) Mekere Morauta en diciembre de 1999 de su intención de imponer una moratoria sobre nuevas operaciones de tala y de extensiones a las vigentes y de reexaminar las concesiones existentes, fue recibido de manera entusiasta por ONGs ambientalistas nacionales e internacionales, así como por pequeños operadores locales de aserraderos, quienes consideran que cualquier nueva concesión de tala a gran escala debería ser detenida en un país que ya ha perdido más de un 10% de sus bosques por esta actividad depredadora (ver boletín 30
Del actual proceso de revisión de la implementación de la política y desarrollo de la estrategia sobre bosques (FPIRS, por su sigla en inglés), que está siendo llevado a cabo por el Banco Mundial, parecen estar surgiendo una serie de ideas acerca del enfoque que el organismo adoptará en el futuro en relación con los bosques. Algunas de ellas están claramente expresadas, mientras que otras se encuentran subyacentes pero conteniendo un mensaje igualmente claro.
El informe de la OED considera que si bien el Banco ha tenido influencia sobre el actual proceso de reforma de la política forestal en Camerún, no "hizo previsiones para su implementación o para la puesta en práctica de tales previsiones" El documento afirma que el Banco no intentó realizar todo lo positivo y relevante prescrito por su política de 1991, y que cometió varios errores desde el punto de vista estratégico. Como consecuencia, hay un vacío entre las políticas que se formularon y su implementación.
El trabajo del Banco Mundial en los bosques y los sectores relacionados a éstos en China es presentado por el informe como muy exitoso, si bien realiza algunas recomendaciones para el futuro con el fin de abordar algunas limitaciones actuales.
El Informe considera que, dado que la mayor parte de los proyectos posteriores a 1991 no han sido completados, no es posible realizar su evaluación. Sin embargo, señala que el progreso de su implementación es considerado satisfactorio, si bien la performance es variable en los diferentes estados. Según el informe, durante las dos décadas en que el Banco ha estado implicado en el sector forestal en ese país, el diseño e implementación de sus proyectos ha mejorado sustancialmente.
El Informe de la OED comienza destacando que el llamado "milagro indonesio" fue el resultado de una estrategia dirigida a la exportación, en la que los recursos forestales eran vistos "como un activo a ser liquidado para apoyar su estrategia de desarrollo, colocando a Indonesia como un líder mundial en la exportación de productos del bosque tropical". Actualmente la tasa de deforestación ha llegado a un millón y medio de hectáreas anuales, siendo el madereo comercial su principal causa.
No es necesario enfatizar demasiado la importancia de revisar la implementación de la Política Forestal de 1991 del Banco en Brasil, teniendo en cuenta que este país alberga casi el 27% del bosque tropical húmedo remanente a nivel mundial. El estudio de la OED menciona que la tasa anual de deforestación en la Amazonia (unos 13.000 km2 en el período posterior a 1991) ha decrecido, comparada con la fase anterior a 1991. Agrega sin embargo, que el alcance preciso de la pérdida de bosques sigue siendo ambiguo. Por otra parte, Brasil ha sido uno de los principales prestatarios del Banco.
El estudio de la OED sobre Costa Rica aparentemente se interesa más por mostrar los logros del gobierno de ese país y por apoyar sus políticas, que en evaluar la implementación de la política forestal de 1991 del Banco Mundial. Aún así, el informe contiene algunos elementos interesantes al respecto.
El Informe contiene dos mensajes principales: primero, que el Banco implementó tan sólo parcialmente la Política Forestal de 1991 y segundo, que tal política de 1991 ha sido superada, por lo que se hace necesaria una nueva estrategia.
Durante el último encuentro del Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF), las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y Organizaciones de Pueblos Indígenas (OPIs) hicieron una declaración (texto completo en inglés disponible en: http://www.wrm.org.uy/castellano/bosques_tropicales/iff3.html ) expresando su desilusión y frustración por no haberse implementado las medidas acordadas en las "Propuestas para la Acción" del Panel Intergubernamental de Bosques (IPF).