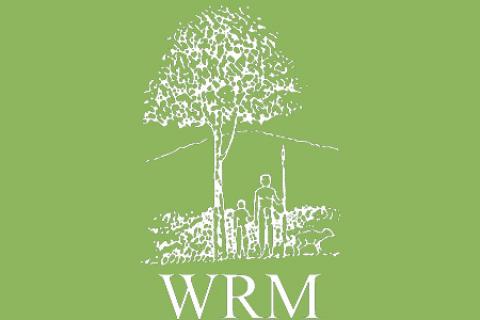En la visión oficial, la India presenta condiciones climáticas y sociales favorables para la instalación de plantaciones forestales. Funcionarios forestales de ese país han manifestado que más de 60 millones de hectáreas de "humedales sin bosque y arbustales" pueden ser consideradas disponibles para realizar en ellas operaciones de plantación de árboles. El Ministerio del Ambiente y Bosques está promoviendo el uso de plantas clonadas de eucalipto de rápido crecimiento resistentes a enfermedades. El menú incluye también clones de acacia, álamos, gmelina y teca.
Artículos del boletín
Más de 150 ONGs indonesias e internacionales -entre ellas el WRM- han suscrito una carta dirigida a las autoridades de ese país en la que se denuncia la situación de dos parques nacionales y se proponen soluciones para la misma. La iniciativa fue lanzada por Telapak Indonesia y Environmental Investigation Agency. El texto de la carta es el siguiente:
Hace dos semanas 19 personas, entre ellas un chico de 17 años, todas ellas Iban pertenecientes a dos "long houses" (*) de la zona de Niah, fueron acusadas en primera instancia de asesinato según la Sección 302 del Código Penal. En caso de ser confirmada la acusación, este delito es castigado con la pena de muerte.
Los megaproyectos de represas se ven enfrentados en todo el mundo a la fuerte oposición de las comunidades locales, dado que significan la pérdida de sus tierras y bosques, y determinan su desplazamiento forzoso. En Tailandia se han organizado masivas manifestaciones para detener este tipo de proyectos emprendidos en nombre del "progreso" (ver Boletín 22 del WRM).
El pueblo indígena Ibaloi, que habita el área que será afectada por el proyecto de la represa San Roque en Filipinas, ha iniciado -con apoyo de Amigos de la Tierra-Japón, International Rivers Network y Cordillera People's Alliance- una campaña para frenar este destructivo proyecto. Se prevé que las obras habrán de destruir la comunidad y los recursos vitales de este pueblo, además de afectar negativamente la vida de más de 20.000 personas.
El archipiélago de Las Filipinas estuvo otrora cubierto por una densa selva tropical. Hoy en día sobrevive tan sólo un 3% de la cobertura boscosa original, la mayor parte de la cual se encuentra además degradada. Menos del 1% del bosque original sobrevive en estado prístino. Los bosques primarios, esparcidos por el territorio en diminutos parches, siguen en pie todavía en remotas regiones montañosas de las islas de Palawan, Mindoro y Mindanao y en la cadena montañosa del noreste de Luzón, denominada Sierra Madre.
Se llevó a cabo un foro en la región norteña de Costa Rica el 16-17 de setiembre para analizar y reflexionar en cuanto a las experiencias desarrolladas con bosques secundarios y plantaciones forestales en esa región. Participaron en el evento funcionarios gubernamentales, profesionales forestales, organizaciones de campesinos, compañías forestales y organizaciones ambientalistas. La región norteña, afectada por un severo proceso de deforestación es al mismo tiempo el área con mayor extensión de monocultivos forestales (gmelina, teca, laurel y terminalia) en el país.
Apenas un año después del destructivo pasaje del huracán Mitch, Honduras está sufriendo las consecuencias de tormentas e inundaciones que han provocado la evacuación de miles de campesinos y la muerte, hasta ahora, de ocho personas. Cientos de hogares y cosechas han sido destruidos. Los medios reproducen trágicas imágenes de personas sufrientes y enfatizan en la furia de la naturaleza como causa de tales desastres.
Una reciente publicación acerca de los efectos de los incendios forestales en la Amazonia brasileña demuestra que el madereo selectivo seguido del uso del área cortada para agricultura y cría de ganado ocasiona mucho más que la simple degradación de la selva.
El pueblo mapuche, que habita mayormente en la zona sur de Chile, ha sido históricamente víctima de la exclusión social y cultural. La invasión de sus territorios por grandes compañías forestales -con el apoyo del estado- ha tenido como resultado la destrucción de vastas superficies de bosques y su sustitución por monocultivos de pino y eucalipto.
Desde los comienzos de la Conquista, el Pacífico Colombiano se ha caracterizado por ser una región sujeta a una continua extracción de sus recursos naturales -como oro, arcilla, bálsamo y diversas maderas preciosas- sin generar ningún beneficio para los habitantes locales. Con la entrada de las grandes compañías madereras en la década de los 60 se inicia además un período de devastación social, cultural, económica y ambiental en la zona.
La reciente resolución del gobierno colombiano, en acuerdo con los líderes U'wa, por la cual su territorio legalmente reconocido ha sido incrementado en 120.000 hectáreas -totalizando ahora una superficie de 220.275 hectáreas- ha sido celebrada como una gran victoria.