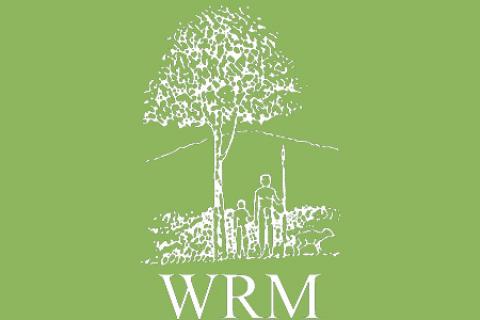El pueblo Ogiek de Kenia es una comunidad étnica minoritaria, que ha vivido desde tiempos inmemoriales fundamentalmente de la caza y la recolección de miel en las tierras altas de la selva de Tinet, las que forman parte de la extensa selva Mau en Kenia, ubicada 250 kilómetros al oeste de la capital Nairobi. Algunos de ellos practican también actividades agropecuarias de subsistencia.
Artículos del boletín
Las empresas petroleras son mundialmente conocidas por el impacto ambiental negativo que provocan tanto a nivel local como global. Mientras que en los lugares donde se realiza prospección y explotación petrolera, la regla es la destrucción ambiental y los trastornos sociales, a nivel global la quema de combustibles fósiles constituye una de las principales causas del calentamiento global.
Los megaproyectos de represas son manifiestamente negativos para el ambiente y las poblaciones locales, quienes deben soportar directamente sus consecuencias. Con frecuencia los gobiernos, las consultoras y las empresas --todos ellos interesados en la realización de tales proyectos-- adoptan prácticas corruptas a fin de llevarlos adelante. Esto es justamente lo que sucedió en el caso del proyecto de la represa Dandeli en India.
El crecimiento del sector de celulosa y papel, que se ha registrado en Indonesia desde fines de la década de 1980, se basó en la corta de vastas áreas de selva --estimada en al menos 800.000 hectáreas anuales-- la expansión de los monocultivos forestales, la violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el otorgamiento oficial de subsidios a las empresas, que con frecuencia ha servido como pantalla a prácticas corruptas (ver Boletín 41 del WRM).
Funcionarios del gobierno de Laos, agencias de ayuda internacional y consultores forestales coinciden en forma casi unánime en que en Laos debe encararse una reforestación a gran escala a efectos de abordar los problemas asociados con la deforestación. Sin embargo el Proyecto “Plantaciones Forestales Industriales”, promovido por el Banco Asiático de Desarrollo y evaluado en U$S 11.200.000, supone una ulterior destrucción de los bosques para ser sustituídos por monocultivos forestales.
La lucha de los Penán y otros pueblos indígenas de Sarawak en defensa de sus territorios ancestrales y su cultura ha sido larga y penosa. Una forma a través de la cual los Penán han expresado su resistencia es la construcción de barricadas para evitar que las compañías madereras penetren en la selva.
La mayor parte del territorio de Belice está todavía cubierto de bosques, los cuales albergan una enorme diversidad de plantas y animales. Sin embargo, estos bosques han sido explotados durante siglos de manera insustentable. Lo que no se ve a simple vista es el hecho de que las especies comercialmente más valiosas han desaparecido casi por completo, en especial la caoba.
Las plantaciones forestales con fines comerciales a cargo de empresas privadas comenzaron en Colombia en la década de 1960. Las plantaciones comerciales de madera de fibra larga --pinos y cipreses-- se hallan ubicadas principalmente en el oeste del país, en los departamentos de Antioquía, Caldas, Quindio, Risaralda, Valle y Cauca; en tanto en las zona central --en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá-- predomina el Eucalyptus globulus.
La cría industrial de camarón constituye una causa directa de la deforestación de los manglares en la zona tropical. En Ecuador, el nivel de destrucción provocado por el boom camaronero de los ‘70 a mediados de los ‘80, sigue sin disminuir, pese a que en 1995 se aprobó una ley para la protección de los manglares. Hoy en día hay en ese país 40.000 hectáreas de piscinas de producción de camarón, que han afectado al 70% de la superficie de manglares originalmente existentes y a prácticamente todos los estuarios de la costa del Pacífico. Las economías locales han quedado desarticuladas.
En el interior de Guyana se extiende una selva tropical de 150 kilómetros de ancho, la mayor parte de la cual en estado primario. Sin embargo, la percepción oficial desde los ’70 según la cual la minería resultaba esencial para el “desarrollo”, junto a la apertura económica del país -- que implicó la promoción de la explotación de los recursos naturales, en especial madera y minerales-- para enfrentar la creciente deuda externa y satisfacer las condiciones del ajuste estructural de 1991 impuesto por el FMI y el Banco Mundial, allanaron el camino a las empresas transnacionales.
El derrame de 5.500 barriles de petróleo en el río Marañón acontecido el 3 de octubre de 2000 en el corazón de la Amazonía peruana, en los distritos de Urarinas y Parinari, Provincia de Loreto, constituye un desastre ecológico, cuyas consecuencias están todavía perjudicando el ambiente y a la población nativa de la zona. El derrame afectó la Reserva Pacaya Samiria, que es el área protegida de mayor superficie del país. La responsable tanto del accidente como de la actual situación es la transnacional Pluspetrol, con sede en Argentina.
A continuación presentamos fragmentos de los hallazgos de una evaluación de impacto ambiental y social de las operaciones de madereo en la costa oeste de la provincia de Manus, realizada en 1997 y durante enero de 2000, que detalla el impacto causado por el madereo.