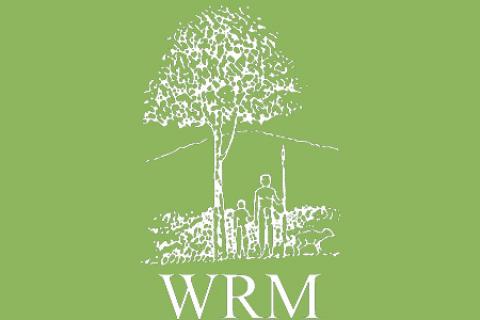Su nombre era Parojnai. Pertenecía al pueblo indígena Ayoreo-Totobiegosode que habita en la selva del Chaco, la cual se extiende desde Paraguay hasta Bolivia y Argentina, al Sur de la cuenca del Amazonas.
Artículos del boletín
Las iniciativas de producción de agrocombustible están proliferando en muchos países de África, incluso en Zambia, donde la jatrofa ha sido elegida como el principal cultivo para producir biodiesel en tanto la caña de azúcar, el sorgo dulce y la mandioca se destinan a la producción de bioetanol.
Millones de personas en el mundo entero viven en zonas rurales y, en mayor o menor medida, dependen de los ecosistemas forestales para su sustento. Sin embargo, la degradación de los bosques y la deforestación están avanzando a un ritmo alarmante, poniendo en riesgo sus vidas.
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) es un proceso gubernamental internacional que parecía muy bueno cuando nació en 1992, durante la Cumbre para la Tierra de las Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro, Brasil.
Érase una vez ... un mundo que enfrentaba graves problemas ambientales y todos los gobiernos se reunieron para hacer algo al respecto. El histórico evento fue llamado Cumbre de la Tierra y tuvo lugar en 1992, en el escenario tropical de Río de Janeiro.
Todo el mundo estaba muy entusiasmado porque los gobiernos se habían comprometido con la idea de un nuevo tipo de desarrollo – que definieron como “sostenible” –, el cual evitaría los impactos negativos sobre el ambiente generados por el modelo de desarrollo que en ese entonces prevalecía.
Hoy el mundo --el mundo de la gente-- asiste desvalido a una crisis mundial por la súbita alza de los precios de los alimentos, que, como todos los desastres, afecta más gravemente a los sectores más vulnerables, a las economías más dependientes, a los países más empobrecidos.
En Brasil hay dos modelos en pugna: el de los grandes monocultivos (desde eucaliptos hasta caña de azúcar, pasando por soja y arroz) en tierras concentradas en unas pocas grandes empresas, y el de las comunidades de campesinos, indígenas y sin tierra, que construyen espacios productivos colectivos y diversos y reclaman la históricamente prometida reforma agraria.
En el municipio de Puerto Wilches, dentro de la Zona Central definida por el “Plan Agrícola para la Implementación del Programa de Biodiesel”, se desarrolla una gran parte de la agricultura de Santander, donde, según el documento del referido Plan, la palma africana abarca unas 21 mil hectáreas sembradas, que corresponden a un 91,7% de la producción del departamento.
La empresa Palmeras del Ecuador se estableció en la Amazonía ecuatoriana, en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi, a finales de la década de los 70.
El entonces Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) concesionó a la empresa una extensión territorial de 10.000 hectáreas consideradas “tierras baldías”, ignorando deliberadamente que eran tierras ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas Siona y Secoya, provocando su casi exterminio por la ocupación de sus territorios.
El comercio y las compensaciones de carbono distraen la atención de los grandes cambios sistémicos y de las acciones políticas colectivas que es necesario realizar para transitar hacia una economía baja en carbono. Promover enfoques más efectivos y eficaces en materia de cambio climático implica dejar de lado la estrechez reductora del dogma del mercado libre, la falsa economía de las supuestas soluciones rápidas y el propio interés a corto plazo de las grandes empresas.
Los plaguicidas perjudican la salud y las vidas de millones de usuarios de plaguicidas de uso agrícola, de sus comunidades y de los consumidores del mundo entero; también causan un gran daño a la diversidad biológica y el ambiente. Los plaguicidas utilizados en las plantaciones de palma aceitera tienen efectos adversos sobre la salud humana y el ambiente.
En este mundo crecientemente privatizado, hablar de agua es casi sinónimo de hablar de su apropiación por parte de alguna empresa para convertirla en mercancía y fuente de ganancias. La gravedad de ello ha sido percibida por mucha gente y ha dado lugar a grandes luchas –a veces pacíficas, a veces violentas- para evitar su pasaje a manos de empresas transnacionales.
Sin embargo, el rol de las transnacionales va mucho más allá del negocio del agua potable y se extiende desde su contaminación hasta la destrucción de los ecosistemas que aseguran el funcionamiento del ciclo del agua.