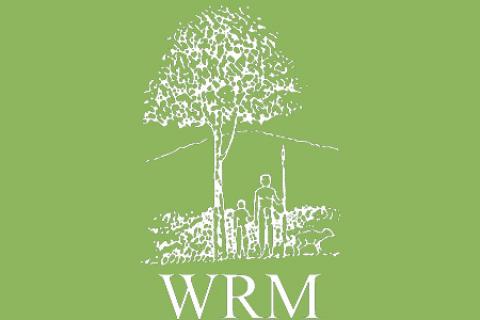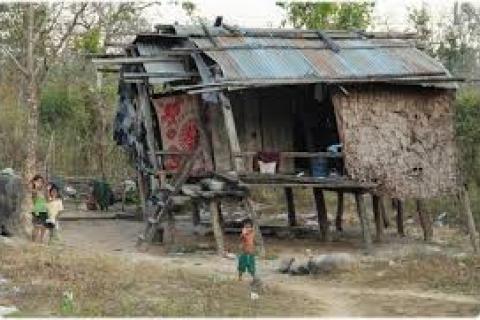Durante largo tiempo, la industria hidroeléctrica ha dependido de subsidios para poder construir grandes represas. Los defensores de la hidroelectricidad promueven ahora a las represas como “favorables al clima”, en un intento desesperado de ganar financiamiento de carbono para las represas.
Otras informaciones
“Para impedir el cambio climático, tenemos que cambiar” [lema de la COP 10]
La posibilidad de tener el estatus de observador en la 10ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático, que tuvo lugar en Buenos Aires en diciembre pasado, generó en mí expectativas contradictorias.
Solo disponible en inglés -
by Phetsavanh Sayboualaven
1) Introduction
Wangari Maathai y Florence Wambugu tienen enfoques diametralmente opuestos sobre la plantación de árboles en Kenia. El enfoque de Maathai es anti-colonialista y empodera a quienes plantan los árboles. El de Wambugu es neo-colonialista y hace a las personas que plantan los árboles dependientes de la biotecnología.
Quienes proponen las plantaciones industriales de árboles a menudo argumentan que las plantaciones pueden aliviar la presión sobre los bosques. La industria de la celulosa y el papel de Brasil deja al descubierto a este mito como la propaganda pro-industrial que efectivamente es. En lugar de obtener más madera en menos tierra, la industria obtiene más madera en más tierra. Todos los años aumenta el área de las plantaciones, y todos los años disminuye el área de bosques.
El sector forestal chileno no parece poder aceptar límites a la expansión de sus monocultivos de pinos y eucaliptos. Por un lado ha apelado a la represión y a las mentiras para enfrentar la oposición local. Por otro lado, se ha expandido a otros países, tales como Argentina y Uruguay, donde ha instalado tanto plantaciones como empresas madereras y celulósicas, ampliando así sus impactos a otros ambientes y poblaciones.
Los 21.000 Yanomami que viven en unos 360 asentamientos muy dispersos en las montañas y colinas boscosas entre Venezuela y Brasil, no tuvieron prácticamente contacto con los occidentales hasta mediados del siglo XX. En sus mitos, los Yanomami recuerdan un tiempo muy lejano, cuando vivían a lo largo de un río grande, “antes de que nos persiguieran hasta las tierras altas”, pero para el tiempo en que se registra por primera vez su existencia, a mediados del siglo XVIII, ya estaban bien establecidos en las montañas de Parima entre el Río Branco y el alto Orinoco.
El pueblo indígena “pigmeo” Twa de la región de los Grandes Lagos del África Central, es originalmente un pueblo montañés cazador-recolector, que habita los bosques de gran altitud que rodean los lagos Kivu, Albert y Tanganyika –áreas que actualmente se han convertido en parte de Ruanda, Burundi, Uganda y el este de la República Democrática del Congo (RDC). En la actualidad la población Twa se estima entre 82.000 y 126.000 personas.
Los Malapantaram son una comunidad nómade de un total de 2000 personas que vive en los bosques altos de las montañas Ghat, al sur de India. Los primeros escritores los describieron como “pueblo salvaje de la jungla” o como “especie de nómades montañeses”, tendiendo a considerarlos como aislados socialmente y como sobrevivientes de alguna cultura prístina de los bosques. Pero desde los tiempos más remotos, los Malapantaram tienen una historia de contacto e intercambio con las comunidades de castas vecinas, provenientes de las llanuras, y han sido parte de una economía mercantil más amplia.
Cuando al final de la Primera Guerra Mundial los australianos tomaron el control de la colonia alemana de Nueva Guinea con el mandato de la Liga de Naciones de proteger a los pueblos nativos, se pensaba que Nueva Guinea tenía solo una población dispersa, principalmente a lo largo de la costa. El interior montañoso, según se creía, era un conglomerado de colinas empapadas por la lluvia, vacío e impenetrable. Sin embargo, hoy está claro que los valles de las montañas de Nueva Guinea han estado por largo tiempo entre las zonas agrícolas con mayor densidad de asentamientos del mundo.
Muchas personas no saben que todavía hay pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, algunos de los cuales han sido contactados y otros no, en particular en los trópicos. En general la gente tampoco es consciente de los impactos resultantes de los contactos, tanto libres como forzados, de estos pueblos con el mundo exterior.
Carta conjunta enviada --por 56 organizaciones del Sur y 65 del Norte (muchas de estos ultimos de los paises del oriente de europa) además de 3 firmas de individuos-- al BM y a la CFI
Mr. James Wolfensohn
President
World Bank Group
1818H Street, NW
Washington DC 20433